Delito de trata de personas: ¿cuáles son los criterios fijados por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 04-2023?
Fecha: 17 junio 2024 - 3:44 pm
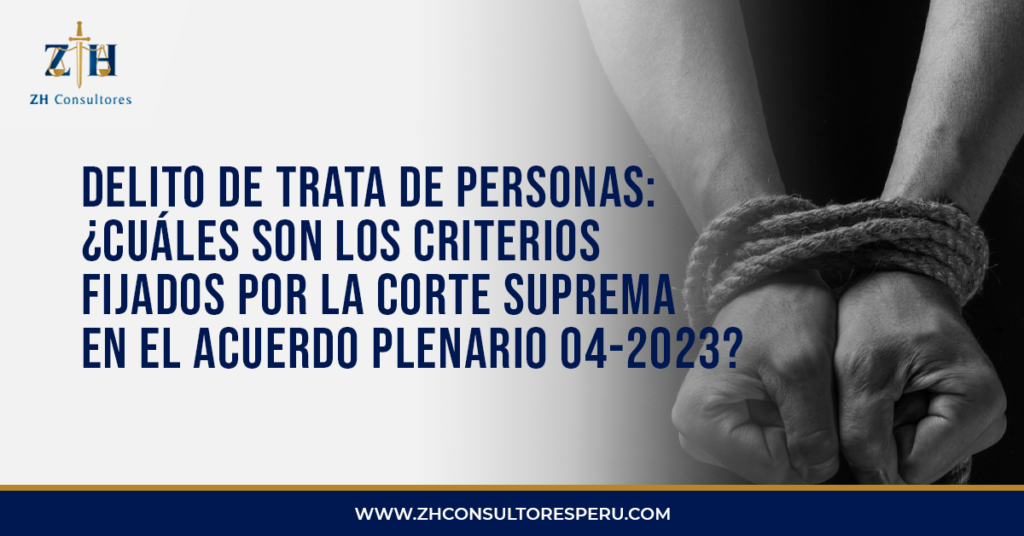
En los últimos años se ha intensificado en el Perú la lucha contra el crimen organizado, y sus diversas formas con nexos internacionales. Un delito que ha cobrado suma importancia en ese sentido es el delito de trata de personas, previsto y regulado en el artículo 129-A del Código Penal –en adelante, CP–. Uno de los grandes problemas en la práctica judicial recae en la pluralidad de formas de comisión de este ilícito penal. Así, se menciona en la norma penal formas delictivas tales como: captación, transporte, traslado, entre otros con fines de explotación sea laboral o sexual tanto en niños, niñas o adolescentes, prostitución y cualquier forma de explotación sexual, esclavitud o prácticas análogas.
Recientemente, la Corte Suprema ha debatido en el Acuerdo Plenario N° 04-2023 acerca de los criterios para delimitar las conductas delictivas relacionadas a la trata de personas. Anteriormente, ya se habían abordado otros aspectos en los Acuerdos Plenarios 03-2011 y 06-2019. De este modo, brindaremos los aspectos más importantes del reciente pleno jurisdiccional.
En primer lugar, respecto al bien jurídico para este delito, se ha consensuado que la dignidad–no cosificación es el bien jurídico protegido, teniendo en cuenta tres aspectos: (i) los actos de trata de personas degradan a las personas, desconociendo su esencia como seres humanos; (ii) la dignidad–no cosificación es un bien jurídico irrenunciable, lo que explica que el consentimiento se considera como viciado; y, (iii) la trata de personas es un delito altamente lesivo, toda vez que afecta un bien jurídico de vital importancia en el ordenamiento jurídico, lo que explica la alta penalidad impuesta.
Por otro lado, respecto a los verbos rectores, ya se había obtenido un avance en torno a su naturaleza y alcances en el Acuerdo Plenario 06-2019; no obstante, para la actual estructura típica se ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Respecto a las diferencias entre los verbos “transportar” y “trasladar”, en la doctrina se han efectuado importantes diferencias, considerando a este último como la transferencia o traspaso del control que tiene el agente activo de la víctima hacia otra persona, cuya interpretación proviene del Protocolo de Palermo cuando se refiere a: “La concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”.
En la jurisprudencia peruana, la Corte Suprema ha referido en la Casación 1459- 2019/Cusco, lo siguiente: “1) Transporta[r]: […] consiste en que la víctima sea llevada de un lugar a otro por el tratante, independientemente de si este acto ocurre dentro o fuera del país. En la misma forma que con la captación, se requiere que, durante el transporte, la víctima esté en la esfera de dominio del tratante. 2) Traslada[r]: […] supone traspasar el control que se tiene sobre la víctima de una persona a otra. No consiste entonces, en movilizar físicamente a la víctima (transporte) sino en que la persona que tiene dominio sobre la víctima traspase dicho dominio a otra persona, disponiéndose fáctica o jurídicamente de ella.”
Respecto a la distinción de la trata de personas con los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, el Supremo Tribunal peruano ha referido que son ilícitos penales de reciente tipificación y expresan las formas más intensas de la explotación laboral, razón por la cual tienen rasgos típicos en común, pero también notas que los diferencian entre sí. La explotación laboral es un “concepto elástico”, pues comprende desde casos leves (como la imposición de condiciones irregulares de trabajo) hasta casos graves (en los cuales se encuentran la esclavitud,
servidumbre y trabajo forzoso). En el ordenamiento penal se tutela la protección de bienes jurídicos como la seguridad y salud en el trabajo, que pueden coincidir con los casos más leves de explotación laboral. Sin embargo, en los casos graves, indudablemente, el bien jurídico tutelado es la dignidad humana-no cosificación. Es por ese motivo que el trabajo forzoso pasó de encontrarse regulado en el artículo 168-B del CP –en el Título IV delitos contra la libertad, Capítulo VII violación de la libertad de trabajo– al artículo 129-O del citado texto punitivo –en el nuevo Título I-A, delitos contra la dignidad humana, Capítulo II explotación–.
En lo que respecta a los casos más graves o las formas más intensas de la explotación laboral, se tienen tipificados tres delitos: esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. El rasgo común entre los tres es que parten de la figura de la explotación laboral en su manifestación más intensa, en la cual el sujeto activo (empleador-explotador) ejerce un control o dominio sobre la víctima (empleado-explotado). El aspecto que diferencia estos tres delitos es la intensidad en que se expresan.
En el fundamento jurídico 34 del Acuerdo Plenario en mención se define a la esclavitud como la forma más intensa de cosificar a la víctima, anulando su autonomía como individuo.
Respecto a la servidumbre debeentenderse como una forma análoga de esclavitud y debe recibir la misma protección. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que dentro de sus modalidades también debe considerarse a la servidumbre por deudas, la cual se configura cuando los trabajadores reciben adelanto de pago, y luego pago de salarios irrisorios y descuentos excesivos por comida, medicamentos y otros productos, todo lo cual genera una deuda impagable para la víctima quien debe continuar sometida a la situación de servidumbre. Es decir, el agente activo le genera una deuda a la víctima quien trabaja para solventarla, pero
esta se vuelve impagable, ya que el propio agente impide que la pueda terminar de pagar recurriendo a los medios abusivos indicados anteriormente.
En relación al trabajo forzoso u obligatorio, este hace mención a todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. En sus formas más extremas esta se presenta como coacción, violencia física, aislamiento o confinación, así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares.
Finalmente, sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en menores de edad, se ha establecido sanciones parael agente que capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro con fines de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. El control o dominio intenso que ostenta el agente se manifiesta cuando el tratante o el explotador se aprovecha de la condición de adolescente o niño de la víctima para hacerla realizar labores especialmente peligrosas no aptas para su edad, sin importar su consentimiento. El delito de trata de personas es independiente de que con posterioridad se produzca una situación concreta de explotación (no solo de índole laboral, sino también sexual u otras). Aunado a ello debe entenderse bajo el concepto de venta de niños los tres elementos fundamentales de este ilícito: (i) remuneración o cualquier otra retribución (pago), (ii) traslado del niño (traslado) y (iii) intercambio de a por b (pago por el traslado). Considerando que una modalidad del delito de trata de personas es la compra-venta de niños, niñas y adolescentes, es importante considerar para su configuración el verbo típico “trasladar” que, como se reseñó, comprende trasladar el control físico o jurídico que se ejerce sobre la víctima. De ahí que cuando quien tiene el control físico o jurídico de un menor y traslada el dominio que tiene sobre la víctima por un carácter comercial, estaremos ante un supuesto de trata de personas con fines de compra-venta de niños, niñas, adolescentes.
Escrito por Edson Zelada Herrera.
Deja un comentario